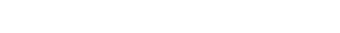Dosier: Nuevos gobiernos en América Latina:
entre el populismo, el progresismo y lo nacional popular
Muchos pueblos y una sola Argentina. Las derivas nacional populares durante el gobierno de Alberto Fernández
Resumen: Desde el año 2019, el espacio nacional-popular en Argentina parece unificado solamente a través de un frente electoral que tiene la voluntad de gobernar hasta el 2023. Este espacio contiene programas diferentes, carece de un liderazgo compartido y acoge voluntades populares diferenciales, poniendo en riesgo incluso el éxito en las próximas elecciones presidenciales. En el presente texto me pregunto ¿existe en Argentina una conformación política populista? Para avanzar sobre esta pregunta se utilizará la concepción de la lógica popular de Laclau con el objeto de analizar no solamente las identidades en juego sino la relación entre ellas. El análisis me permitió llegar a una principal conclusión: durante el gobierno de Fernández se puede observar la interacción de identidades que parecen haber conformado “pueblos” pero ninguna logró universalizar el espacio nacional popular.
Palabras clave: Populismo, Kirchnerismo, Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Feminismo.
Many peoples but only one Argentina. The national popular drifts during the Alberto Fernandez Government
Abstract: Since 2019, the national-popular space in Argentina seems unified only through an electoral front that has the will to govern until 2023. This space contains different programs, it lacks a shared leadership and holds differential popular wills. These aspects jeopardize success of the next presidential elections. In this text the main question is; there a populist political formation in Argentina? To advance on this question, we will use Laclau's conception of popular logic in order to analyze not only the identities at stake but also the relationship between them. The analysis allowed me to reach a main conclusion; during the Fernández government, the interaction of identities that seem to have formed “peoples” can be observed, but none of these popular identities managed to universalize the popular national space.
Keywords: Populism, Kirchnerism, Movement of Workers of the Popular Economy, Feminism.
Introducción
América Latina parece estar nuevamente atravesada por el drama histórico de enfrentamiento entre fuerzas. La nueva oleada de gobiernos de izquierda o progresistas como la de México, Chile, Bolivia, Colombia y Brasil no necesariamente debilitó los consensos logrados por las derechas en cada uno de esos países. El antagonismo que enfrenta a los campos nacionales no pone en cuestión el capitalismo en sí, como en otro momento pareció ser, pero si sus aspectos inclusivos asociados al bienestar de la población y reproducción social. Además, aquellos gobiernos no tienen programas refundacionales (comparados con los gobiernos de Chávez, o Morales), son heterogéneos, están atravesados por los movimientos feministas, ecologistas y de trabajadorxs de diferente manera y tienen restricciones externas mucho mayores que las que sufrieron las administraciones del “giro a la izquierda” de hace dos décadas atrás. Se destacan también las estrategias no convencionales desatadas contra los gobiernos y los referentes “progresistas” y el fortalecimiento de las derechas, en algunos casos, ultra conservadoras (aunque en todos los casos neoliberales) (Sierra Díaz, 2022). El contexto internacional de profundización de discursos racistas y sexistas, además de la tendencia hacia la concentración de la riqueza y ampliación de las brechas sociales, tiene un peso sustantivo sobre los procesos nacionales (Piketty, 2019) Así mismo, “la pandemia” que nos prometía salir “mejores” (Agamben, Zizek, Luc Nancy, “Bifo” Berardi, López Petit, Butler, Badiou, Harvey, Byung- Chul Han, Zibechi, Galindo, Gabriel, Yanez Gonzalez, Manrique y B. Preciado, 2020), nos dejó “peores”, fortaleciendo los procesos de empobrecimiento de la población y de concentración de la riqueza.
El caso de Argentina es uno muy singular en este proceso. El presidente Fernández (2019-2023) ganó con un frente electoral que logró vencer a la opción neoliberal (sin hacerla desaparecer), pero no pudo consolidar un espacio de síntesis ni formar una fuerza propia identificada con su nombre.
Es una novedad para la política argentina que un presidente de signo peronista tenga limitada su gobernabilidad y debilitada su capacidad de toma de decisiones producto de oposiciones externas pero también por las fuerzas “propias”.
De nuevo es importante señalar que el contexto internacional no fue para nada favorable. Empezó con una pandemia inédita que paralizó la economía y con una guerra ajena que la golpeó aún más. Las restricciones económicas siguen siendo altas, los precios de las materias primas volátiles y la situación fiscal es débil, además de una inflación que deteriora cualquier conquista salarial o política de ingresos en general. Como oposición tiene una derecha que, a pesar de tener diversos frente electorales, está en su conjunto cada vez más orientada a discursos neoliberales combinados con la amenaza del uso de la violencia para el control del conflicto social así como de la “seguridad ciudadana” (Natanson, 2022; Álvarez Ágis, 2022). Además, esta derecha no solamente ha conquistado escaños, sino que es una fuerza social amplia: medios de comunicación, industria cultural, frentes empresarios nacionales y actores económicos internacionales pueden incluirse en sus filas. Pero este juego político que, en apariencia, parece ser el de David y Goliat, es en realidad mucho más enmarañado. En este contexto adverso, el gobierno de Fernández es también cuestionado por los “propios” por varias razones. El frente electoral agrupa, además de al espacio político del presidente, al kirchnerismo, al massismo y a organizaciones populares diversas, pero con gran capacidad de movilización social. Como señala Casullo (2022), dentro del frente los sectores políticos en pugna no son equivalentes. Mientras el kirchnerismo se presenta como un colectivo compacto con un liderazgo único y definido, el resto es el resultado de alianzas más asociadas a la desconfianza frente a los otros que a una identidad definida. El propio presidente tiene un acompañamiento de gobernadores peronistas, espacios sindicales y otros referentes políticos, pero simplemente como estrategia frente al kirchnerismo. El massismo es el resultado de un agrupamiento detrás de una figura pero sin bases amplias ni territorialidad nacional.
Los ejes del conflicto interno pasan por las formas de generar crecimiento con inclusión social, en particular por qué hacer con los salarios, las jubilaciones y las políticas del gasto social en relación con el equilibrio fiscal. También son motivo de disputa la negociación con el FMI y las formas de gestionar la alianza política y la toma de decisiones.
No es la primera vez primera vez que el espacio “nacional popular” se encuentra enfrentado. Laclau (más en sus clases, pero también en sus escritos) colocaba a Perón, a la consigna “Perón Vuelve” y los dos dedos en V del peronismo (entre otros) como ejemplos de significantes vacíos por excelencia. Con ello trataba de demostrar que una identidad política no tiene unidad por su coherencia ideológica, discursiva o programática sino por la construcción de un antagonista y por el sentimiento de solidaridad y/o comunidad compartido, donde el líder cumple una función estructural dentro de la misma. El peronismo es de hecho el paradigma del populismo como fuerza que engloba posturas que tradicionalmente se llaman de “derecha” o de “izquierda” tras la figura de un referente.
Este artículo reflexionará sobre la política argentina a partir de los diferentes sujetos populares presentes en el escenario nacional durante el gobierno de Fernández (2019-2023). ¿Existe en Argentina una conformación política populista? La respuesta es que durante el gobierno de Fernández se puede observar la interacción de identidades que asumieron lógicas populistas pero que ninguna logró universalizar el espacio nacional popular y que, incluso, se estructuran como competidoras. Me referiré aquí al kirchnerismo, al movimiento de trabajadores de la economía popular y al feminista. La selección parte del supuesto de que éstos colectivos comparten el espacio nacional popular y articulan posiciones políticas frente a las neoliberales (tanto más liberales como de derecha conservadora).
Aunque es imposible extenderse aquí, es importante señalar que lo nacional popular no es un dato dado sino un campo problemático de construcción de hegemonía. Este no se reduce a la coexistencia de lo plebeyo (aunque lo incluye) sino a la posibilidad de articular posiciones entre identidades subalternas, acumular fuerzas y direccionar la comunidad.
Para avanzar sobre la hipótesis de trabajo realizaré una descripción de esos diferentes espacios políticos en disputa, poniéndolos en tensión con la categoría de sujeto popular. Esta última será recuperada (y traducida) principalmente de la propuesta de Laclau. En este sentido, pondré en tensión la idea de que existe una universalización del espacio identitario (producida por la producción de cadenas de equivalencias y significantes vacíos) y otra del espacio nacional (producida por la tensión entre plebs y populus) para argumentar que existen sujetos políticos que sostienen lógicas populares sin lograr universalizar el espacio nacional. Concluiré que esto tiene negativas consecuencias para el triunfo de un proyecto asociado a los procesos de igualdad que logre hegemonizar o construir una voluntad nacional popular. Frente a la pregunta de si existe un momento populista argentino la respuesta es a la vez por la positiva y por la negativa, como desarrollaré en las conclusiones.
A continuación, se discutirán las categorías que nos permitirán reflexionar sobre la realidad argentina, para después analizar los diferentes sujetos políticos en tensión (el kirchnerismo, el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la economía popular y el feminismo). Finalmente realizaré unas conclusiones sobre los efectos de ese juego político.
Problema teórico y problema político
Utilizaremos aquí la categoría populismo en una acepción singular del término: nos servirá como guía para identificar formas o lógicas que caracterizan a los sujetos políticos a través de los cuáles podremos pensar la realidad Argentina, en particular, las derivas políticas del gobierno de Alberto Fernández (2019 - 2023).
Aquí partiré desde una de las premisas del Laclau de La Razón Populista (2005). Para él, el populismo supone interrogarse sobre “sobre la lógica de formación de las identidades colectivas” (p. 4), que, además, supone la institución de lo social:
“[…] el pueblo no constituye una expresión ideológica sino una relación real entre agentes sociales. En otros términos, es una forma de constituir la unidad del grupo. No es obviamente, la única forma de hacerlo; hay otras lógicas que operan dentro de lo social y que hacen posibles tipos de identidad diferentes de la populista. Por consiguiente, si queremos determinar la especificidad de una práctica articulatoria populista, debemos identificar unidades más pequeñas que el grupo para establecer el tipo de unidad al que el populismo da lugar” (2005, pp. 97-98)
En este sentido, el populismo refiere a la forma de producción de un sujeto político específico (el popular o el pueblo), que debe ser diferenciado de otra lógica (la diferencial) y por el cual se logra comprender la producción de lo social. Esta primera superposición de la definición del populismo (en tanto formación de identidades y en tanto lógica de constitución del orden social) podría deberse a dos razones que nos servirán para analizar la realidad argentina. Por un lado, orden social y formación de agentes no pueden analizarse por separado, el orden social es el resultado de las relaciones de fuerza entre los agentes que están atravesados por las dos lógicas en diferentes intensidades. Por otro lado, la lógica política del populismo pone en evidencia la naturaleza “negativa” del orden social al constituirse a partir de la heterogeneidad, el antagonismo y la unidad precaria.
¿Es esta la realidad argentina que estamos atravesando? ¿Se trata de la puesta en escena de una serie de sujetos políticos populares que en su juego de relaciones de fuerza no logran universalizar, construir una unidad simbólica o devenir en una fuerza hegemónica?
Para avanzar sobre esto es importante comprender que la conformación del sujeto “pueblo” tiene una estructura singular: la constitución singular de una relación antagónica (el establecimiento de una frontera política asociada a las tensiones entre plebs/populus), la articulación equivalencial de una serie de demandas heterogéneas y la existencia de significantes vacíos que tiene la función estructural de dar unidad a lo heterogéneo.
En este punto comienza a ser evidente que la unidad del colectivo no está dada por una de tipo racional sino por otro tipo de operaciones. Primero, por la existencia de una articulación de diversas demandas que solo son equivalentes entre sí en tanto y en cuanto todas ellas permanecen insatisfechas y se posicionan frente a un enemigo común (el sistema, el poder, el patriarcado, el capitalismo salvaje, la derecha, etc.) que se comprende como el responsable de que aquellas demandas existan como tales (2005, p. 125).
Pero la constitución de una frontera interna que divide el espacio social en dos campos no alcanza para producir la unidad (siempre temporal) de la pluralidad de demandas. La producción de significantes vacíos es lo que va a permitir la construcción de una “identidad popular” relativamente estable (p. 102). Si en un primer momento se caracteriza al momento negativo de las demandas como prioridad para entender el lazo solidario, ahora es el lazo en sí (producto de los significantes vacíos y el investimento afectivo) que se comporta como su fundamento. “Sin esa operación de inversión no habría populismo” (p. 122) Los significantes vacíos (en plural) son ese conjunto de significantes, símbolos e imágenes que “representan” el total de la cadena equivalencial en cuanto tal. Aquí, sin dejar de ser un particular, representan la universalidad de la cadena de equivalencias en específico.
Otro aspecto clave a tener en cuenta es que esa (cierta) fijación identitaria produce un efecto de dividir el espacio social a partir de dos características. La primera es que el nosotros —ellos es construido por el discurso de la lógica populista como los de abajo y de arriba, los que tienen poder y los explotados. Es decir, se orienta a desarticular una relación de opresión identificando otro que produce esa relación de poder asimétrica (de ahí la plebs; los plebeyos encuentran su revuelta contra los poderosos). En segundo lugar, la pretensión de esa identidad es de universalidad. “A fin de concebir al «pueblo» del populismo necesitamos algo más: necesitamos una plebs que reclame ser el único populus legítimo —es decir, una parcialidad que quiera funcionar como la totalidad de la comunidad” (Laclau, 2005, p. 91) La “plebs” pone en cuestión al “populus” (realmente existente, identificada como la causa negativa de las demandas) en virtud del populus que todavía no es;
“Por lo tanto, el populus como lo dado —como el conjunto de relaciones sociales, tal como ellas factualmente son— se revela a sí mismo como una falsa totalidad, como una parcialidad que es fuente de opresión. Por otro lado, la plebs, cuyas demandas parciales se inscriben en el horizonte de una totalidad plena —una sociedad justa que solo existe idealmente— puede aspirar a constituir un populus verdaderamente universal que es negado por la situación realmente existente. Es a causa de que estas dos visiones del populus son estrictamente inconmensurables, que una cierta particularidad, la plebs, puede identificarse con el populus concebido como totalidad ideal” (p. 123)
Así el juego de tensiones que produce ese sujeto político es dividiendo el espacio en dos de manera “vertical” y “hacia adelante”, prometiendo una universalidad diferente.
Una pregunta que surge es cuál es el alcance de esos juegos entre la particularidad y la universalidad puesta en cuestión ¿se trata de la universalidad de la identidad en cuestión o de una universalidad más allá del todo social?
Para tener más precisión es importante aclarar que el significante vacío expresa la universalidad de esa identidad, es decir, logra cumplir la función de lo común de esa comunidad;
“determinada demanda comienza a significar algo distinto a sí misma, para representar a la cadena total de demandas equivalenciales. Aunque continúa siendo una demanda particular, pasa a ser también el significante de una universalidad más grande que ella.” (Laclau, 2005, p. 124)
Pero, como dijimos más arriba, Laclau refiere también al populismo como sinónimo de lo político, de la hegemonía e, incluso, de la democracia (Barros, 2006; Arditi, 2022). Esa superposición entre esas categorías en parte está asociada a la tradición gramsciana que sostuvo con Mouffe. Para ellxs, la política supone una disputa por el orden social, por la hegemonía como un enfrentamiento entre irreconciliables que transcurre en el plano global de lo social. Dicho de otro modo, la recuperación de esa tensión entre plebs y populus se refiere a la disputa de un particular sobre el conjunto de la comunidad.
Permítanme reformular esto. El populismo (aun más que la teoría de la hegemonía) intenta explicar la conformación del orden social a partir de las identidades sociales (suponiendo dos lógicas, la populista o equivalencial y la institucional o diferencial). Es en el juego de esas identidades que el orden social se produce.
En relación con la hegemonía, Laclau (2005) sostenía que "necesitamos que los objetivos sectoriales de un grupo operen como el nombre para una universalidad que los trasciende" (p. 57). Años después siguió recuperando esa orientación:
“solo en Gramsci la articulación de ambas instancias se vuelve posible: existe para él una particularidad —una plebs— que reivindica el constituir hegemónicamente un populus, mientras que el populus (la universalidad abstracta) solo puede existir encarnado en una plebs. Al llegar a este punto nos acercamos al «pueblo» del populismo” (2005, p. 119)
Así, es importante distinguir la producción de la universalidad que hace que la identidad popular pueda poner en común a demandas heterogéneas de la universalidad que se pone en disputa en relación al orden social. En esa cita no se refiere a cómo los significantes vacíos habilitan a una identidad popular a través de la función de representación de la universalidad de esa identidad. Sino a cómo la identidad popular deviene en un universal vacío más allá de sí mismo (es decir, superando la etapa corporativa), pretendiendo organizar el conjunto social.
Esto será importante para pensar cómo se logran constituir identidades populares (que estrictamente cumplen con los elementos estructurales de la lógica popular, inclusive la formación de significantes que universalizan el propio espacio) pero que a la vez no logran devenir ninguna de ellas en un sujeto hegemónico para el espacio social nacional.
El “kirchnerismo”: ¿un populismo del 30%?
“La Argentina industrial, que después de la Segunda Guerra Mundial sustituyó a la Argentina pastoril y agroexportadora del primer Centenario, debe ser reformulada y ampliada a la luz de sus evidentes fallas, imperfecciones y carencias, en el marco de las nuevas realidades y tecnologías. El deterioro provocado por las políticas de Mauricio Macri y Cambiemos ha sido demasiado grande, vertiginoso y profundo como para pensar que sólo unos pocos pueden solucionar esto. Ese nuevo contrato social exigirá también la participación y el compromiso de la sociedad, no sólo en los grandes temas, sino en la vida cotidiana. Sí, compatriotas... Tendremos que acordar cómo vamos a convivir y en qué condiciones, antes de que sea demasiado tarde; porque así no va más”1
Una identidad central en la escena argentina es el kirchnerismo, liderado por la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Esta fuerza es una de las partes cardinales de la coalición electoral ganadora en el año 2019.
Como toda identidad política, se ha ido transformando desde sus orígenes, que podrían datarse en la primera presidencia de Néstor Kirchner (2004–2008). Actualmente, el nombre de “Cristina” ha devenido en el ejemplo práctico de lo que hemos denominado significantes vacíos por su posición estructural de dar unidad simbólica a un conjunto diferencial de demandas. En este caso la líder aparece como la promesa de reconciliación de una sociedad que alguna vez fue plena, en particular a través de la propuesta del “desarrollismo inclusivo”, el estatalismo garantista de la justicia social y de la extensión de derechos y que ahora se ve imposibilitada por el neoliberalismo.
Antes de nombrar otros aspectos de esta identidad, es interesante señalar que la fuerza del liderazgo supera la estricta representación política en el sentido electoral o funcional.
Podríamos sintetizar (a los efectos del presente artículo) el kirchnerismo a través de varias dimensiones claves. Si hay algo que ha caracterizado al kirchnerismo es su aspecto adversarial, dividiendo el espacio entre “los de arriba y los de abajo” (Biglieri y Perelló, 2007). No obstante, esto no es el resultado de una sola parte, sino de un enfrentamiento que supone la misma respuesta agónica del antagonista (Castrelo, 2022). Además, durante el gobierno del presidente Kirchner se resignificaron símbolos “nacional–populares”, se recuperó la figura del “pueblo dañado” del peronismo histórico, se lograron inscribir formas de soberanía popular en el espacio público y se puso al centro el Estado como instrumento reparador de la inclusión social. Además, el enemigo político fue nominado como “el neoliberalismo” (Muñoz y Retamozo, 2008).
Después de 20 años, esos contenidos son similares pero adquieren otra significación en un contexto político diferente. El antagonista principal sigue siendo el mismo aunque aparece en repetidas ocasiones el capitalismo en su formato “concentrador”, encarnado en partidos de oposición y corporaciones (no solo económicas sino también institucionales como el paradigmático “partido judicial).
“En el período del año 2011 al 2015 trabajadores y trabajadoras argentinas participaban en el Producto Bruto con el salario más del 50 %”. “Entonces creo que es necesario que los trabajadores vuelvan a participar en la política pero, no solamente desde el aspecto de reclamo sindical sino de modelo de organización política del país porque es lo que eso trajo el peronismo a la República Argentina. Y lo que nunca nos van a perdonar además a los peronistas: que hayamos incorporado a los trabajadores y las trabajadoras a la discusión del modelo y proyecto de país. Esa es la verdad” “Esa diferencia es la renta extraordinaria que está adquiriendo el capital en argentina” (CFK 4/11/2022)
En la anterior cita se puede observar algo también presente en la definición de esta identidad, la tensión plebs/populus en dos aspectos. Por un lado, la división entre los de arriba y los de abajo y, por el otro, la presencia de un conjunto dañado sobre el cual se debe organizar la comunidad. Pero, como se analizará más adelante, no solo en la retórica está presente esta estrategia hegemónica.
Aquí también se repite el horizonte de acción de un capitalismo con justa distribución de la riqueza, donde el sujeto privilegiado son los trabajadores formales sindicalizados.
Es interesante que, en el discurso de la vicepresidenta, el proyecto es una especie de corroboración del pasado ya cumplido.
“Saben que yo, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Lo recuerdo aquel nueve de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez. La alegría de que el sueldo alcanzaba. La alegría de ir al trabajo. La alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias. Los quiero mucho a todos y a todas” (CFK 4/11/2022)
Ahora bien, si en algún momento las formas de interpelación kirchnerista (a través de la retórica, de las políticas públicas y de las acciones desplegadas en el espacio público) tuvieron la capacidad de hegemonizar el espacio político (que en términos electorales se traducía en amplias mayorías), poco a poco esa efectividad se fue perdiendo. No solamente se redujo la intencionalidad del voto, sino que aparece como una identidad parcial más dentro de la escena nacional, con intenciones de devenir en hegemónica, pero sin capacidad de hacerlo. Dicho de otra manera, actualmente se puede observar que aun con amplia capacidad de movilización social y electoral, el kirchnerismo no logra superar ser un pueblo de un “tercio”. La frase de “sin ella no se puede, pero con ella sola no alcanza” sintetiza un poco la situación del Frente de Todos, del peronismo y del propio espacio “k”.2
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se registraron transformaciones simbólicas y materiales que fueron efectivas para interpelar a la población; desde la recuperación del trabajo formal y el salario, hasta la extensión de derechos a diversidades. Desde las formas de discutir otros medios masivos de comunicación hasta la recuperación del control estatal en sectores clave de la economía. Todas estas decisiones, en conjunto con la retórica, ubicaron en el centro de la escena al Estado como promesa de inclusión social.
Actualmente, la estrategia de interpelación a las mayorías es a través de una promesa de futuro que se ancla en ese ejemplo del pasado. Por motivos de extensión no podemos desarrollar las variadas razones, pero sí es importante señalar que es posible que las limitadas políticas redistributivas del actual gobierno (del cuál es parte sustantiva) juegue como un límite para generar otras condiciones de recepción de la retórica.
Así el mito movilizador de recuperar la “alegría” del pasado a través de un Estado inclusivo, una recuperación del empleo formal y una ampliación de derechos no logran interpelar a otras identidades en juego, ni las que están “disponibles” (como demuestra el crecimiento de las derechas extremas) ni tampoco las que ya están organizadas a través de otras lógicas populares (como algunos feminismos o el movimiento de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular)
En síntesis, podría señalarse que el kirchernismo ha logrado constituirse en el centro de la escena a través de una lógica popular (combinada con la electoral) que tiene efectos que irradian más allá de una demanda concreta o un sector social específico. No obstante, esa lógica no logra constituirse para hegemonizar otros espacios hacia el interior del peronismo o, incluso, más allá.
Les trabajadores de la economía popular
“Es necesario construir los niveles de unidad necesarias con todo el movimiento obrero, con todo el conjunto de los movimientos populares, y lo vamos a lograr porque hay voluntad y estamos convencidos de lo que estamos haciendo y somos capaces de resolver los problemas de la Argentina”3
El movimiento de trabajadores y trabajadoras de la economía popular se ha instituido como sujeto político relevante durante los últimos años en varios sentidos: ha logrado imponer orientaciones y demandas en el espacio público generando el reconocimiento (parcial) de sí mismo, ha establecido un juego adversarial que no se limita al juego corporativo, ha impactado sobre la estructura del Estado (a partir de la producción de nuevas instituciones, de la distribución de recursos), ha generado propuestas societales que se enfrentan a los modelos desarrollistas e industrialistas y ha articulado con el feminismo consignas asociadas a la emancipación con respecto al patriarcado. Se ha consolidado con una identidad política más en el juego de las disputas en torno al orden social, aunque es evidente que no ha logrado universalizar sus intereses.
No hay que confundir las organizaciones con el sujeto político, pero el proceso de ampliación y masificación de éstas es un indicador (entre otras cosas) de los efectos de interpelación de los sentidos que legitiman el trabajo en la economía popular. Se destaca la creación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en el año 2019 que agrupa a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa (de tradición maoísta), el Frente Darío Santillán (de origen autonomista), Barrios de Pie (nacional popular), entre otras asociaciones de extensión nacional. La UTEP tiene entre sus filas a referentes que son funcionarios públicos de áreas asociadas a sus trabajadores y trabajadoras afiliadas y que intentan representar, así como un conjunto de legisladores de todos los niveles de gobierno. Además, se encuentran otras organizaciones como el Frente Piquetero, que está abiertamente enfrentado con el gobierno, pero sostienen posiciones compartidas y demandas similares a las de la UTEP. Entre muchas de las organizaciones hay un componente de recuperación de la historia peronista en clave de las transformaciones realizadas en materia de derechos laborales e inclusión radical de la figura del trabajador. Pero aun entre las organizaciones que no rescatan estos sentidos como propios, se ha producido una articulación de demandas y signos que son propios del campo nacional - populares.
Por ejemplo, “Tierra, techo y trabajo” es una de las principales consignas que les permite la unidad simbólica sin eliminar sus diferencias, sin hacer referencia a un líder o referente único e, incluso, con discrepancias en torno a las estrategias electorales.
Las demandas que elevan al espacio público son heterogéneas, aunque en gran parte se orientan a buscar el reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras como sujetos de derechos plenos, lo que los sitúa en una tensión entre lo corporativo y la redistribución del orden social (dicho de otra manera, suponen otro universal) (Señorans y Pacífico, 2022; Muñoz, 2022).
Las demandas específicas se orientan a buscar una redistribución de los recursos económicos y simbólicos del Estado. Algunas de las reivindicaciones suponen el crecimiento de programas públicos asociados al trabajo en la economía popular (monotributo productivo, porcentajes fijados de obra pública para cooperativas de construcción, salario social complementario, registro y consejo de la economía popular, etc.), aunque presionan por el aumento de recursos para sectores en condiciones de vulnerabilidad social específica (aumento de cantidad y calidad de los comestibles brindados por los comedores a población en riesgo alimentario, disminución de la inflación en la canasta de comestible y control de precios, prórroga de la ley de Emergencia Territorial Indígena, etc.). También sostienen reivindicaciones más generales como la creación de un salario social “universal”. Se puede observar cómo en el conjunto de peticiones está presente la tensión entre lo corporativo y lo universal. Dicho de otra manera, la lógica sindical que se estructura a partir de prácticas guiadas por conquistas para el sector, se combina con orientaciones que exceden los beneficios de sí mismos como trabajadores y trabajadores de la economía popular (Muñoz y Villar, 2017).
Algunas de las demandas fueron tramitadas por el Estado, pero el tratamiento institucional no logró disolver esta identidad política; la reivindicación más general asociada al reconocimiento de estos trabajadores y trabajadoras como sujeto pleno de derecho con igual estatus que el trabajador en relación de dependencia no se ha logrado. “El trabajo ya lo tenemos, lo que nos falta son los derechos laborales”.4
Como se dijo anteriormente, lo que organiza principalmente este colectivo es la búsqueda de reconocimiento de esos trabajadores y trabajadoras en calidad de tal, lo que implica la generación de derechos laborales, mayor participación en el reparto de la riqueza, pero también otro tipo de organización social en materia de producción de la misma.
De hecho, este eje es uno de los que provoca diferencias con otros espacios de lo nacional popular. Frente al mito del Estado Industrializador y el modelo desarrollista que tendría efectos de universalizar la inclusión, se presenta esta otra identidad que le pone límites. Es un enfrentamiento simbólico, material, del modelo productivo, pero también del democrático. Esto no quiere decir que estas diferencias no puedan ser superadas, pero por ahora operan como límites a la articulación con, por ejemplo, el kirchnerismo, aunque también con sectores de la CGT, del albertismo y del massimo. Los horizontes de plenitud son representados de diferentes maneras, aunque todos tengan como fundamento una operación entre un pueblo al que se le han impedido su participación plena en la comunidad, motivo por el cual se considera el legítimo sujeto de cambio portador de una sociedad justa.
Es importante aclarar que la frontera social no se traza entre estos espacios. Los discursos de lxs referentxs de estas organizaciones, pero también las masivas movilizaciones, así como los gestos políticos, establecen una demarcación antagonista entre los “sectores populares”, “lo que falta”, “los más humildes” y los “proyectos neoliberales”, las “grandes corporaciones”, “la oposición neoliberal” y el “capitalismo salvaje”, en donde a estas últimas se las identifica con las causas de la inflación, la desigualdad, la pobreza y el sufrimiento del pueblo (Muñoz, 2019a).
Aquí es interesante la operatoria con la que se instalan las organizaciones como conjunto frente al espacio público. Uno de las principales estrategias de las fuerzas políticas de derecha ha sido deslegitimar a este sector como fuerza política que tenga capacidad de negociar políticas públicas. La construcción de sentidos es que los “planes sociales” son “producto de la corrupción”, “crean vagos”, “es para gente que no quiere trabajar”, etc. Esto se inscribe en el contexto de discursos que asocian al “empleo” y a la relación asalariada como única forma de inclusión social, al igual que el “emprendedurismo” y la “inversión”.
La práctica de las organizaciones de la economía popular es demostrar que se trata de trabajadores y trabajadoras que no solo tienen que tener una voz y una participación (simbólica y material) en el orden social, sino que proponen un proyecto para el conjunto social.
Un comunicado de los diputados y diputadas (en total 8) de dichas organizaciones sostiene:
“Frente al debate suscitado en estos días en torno al rol de los movimientos populares y los llamados planes sociales, creemos que desde la política debemos ofrecer soluciones superadoras que puedan sintetizar las contradicciones y resolver los problemas de nuestros compatriotas más vulnerados. […] Estas iniciativas deben ser prioridad en la agenda legislativa de la próxima sesión porque no solamente ponen de manifiesto reclamos del sector, sino que aportan soluciones integrales a problemas que son de la sociedad argentina en su conjunto, en un camino hacia una patria sin excluidos” (06-06-2022)
No se trata solamente de pretensiones retóricas, también son un indicador de esta pretensión de universalidad las leyes orientadas a los sectores populares, más allá de los trabajadores de la economía popular. Tenemos, entonces, una identidad que ha logrado efectos de universalización hacia su interior al nominar un conjunto heterogéneo de demandas y ponerle un nombre al sujeto “trabajadores de la economía popular” (Forni, Zapico y Nougues, 2020). Además, es un particular que reclama un lugar, pero para ello no solamente se requiere lógicamente la modificación del orden (su inclusión supone la desarticulación de otras posiciones políticas, pero también cambios en las estructura social, estatal, etc.) sino que propone otra sociedad posible (Beckmann, Castagno, Chaqui y Musso, 2020)
Además de las dificultades propias de la identidad (como se dijo, tensionada entre lo corporativo por su lógica sindical), ésta compite con otras identidades que también proponen otra universalidad. Claramente proponer no supone efectividad, como viene quedando en evidencia. Pero es interesante reflexionar sobre la idea de que es entonces esta lógica popular (no solamente la lógica electoral, sindical o movimentista) la que limita la articulación hacia el interior del campo nacional popular.
Es evidente que aun compartiendo la identificación del “enemigo” político con el kirchnerismo,5 el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la economía popular no puede ser sintetizado (universalizado) dentro de aquella identidad. “No alcanzó para todos” es una frase que recuperan muchos de sus dirigentes, en el sentido de que el desarrollo creado durante los años del kirchnerismo no le llegó a toda la población al considerar un esquema que pone al empleo como el único trabajo legítimo. La discusión entonces pasa por si son las paritarias, las políticas laborales y las medidas asociadas al fortalecimiento de la industria nacional una estrategia que impactaría sobre la población que no tiene un empleo formal, ni derechos ni es propietaria de pequeñas y medianas industrias.
En definitiva, el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la economía popular no ha logrado constituirse en una plataforma de inscripción de otras identidades, pero se mantiene diferenciado del resto de los espacios sin diluirse como uno de los pueblos argentinos.
Una puebla para Argentina
vencer que va a vencer”
En América Latina, durante la última década, la emergencia del feminismo transformó los escenarios políticos nacionales. Aún con amplias diferencias, en cada uno de los países antagonizó con las formas en que patriarcado, neoliberalismo y sectores conservadores y de derecha se articularon para reducir derechos y ampliar las desigualdades en materia de género (Morales y Monsó, 2021).
Si bien el feminismo como espacio de identificación política ha estado presente en Argentina desde hace décadas, alcanzó una masividad inédita sobre todo durante el gobierno de Macri (2015-2019). La heterogeneidad de demandas, las extensas redes de organizaciones, pero también de personas sin filiación política, social o partidaria (autoconvocadxs) sigue siendo una característica que perduró durante el gobierno de Fernández.
Este movimiento está compuesto por redes de organizaciones tanto sociales como sindicales, políticas y partidarias que asumen con mayor intensidad los costos de la coordinación social. No obstante, también posee una gran capacidad de convocatoria a la movilización social de personas no organizadas, así como un gran impacto en las redes y los medios de comunicación. Posee una estructura mucho más en forma de redes que jerárquica, si la comparamos con el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Otro elemento a destacar son las alianzas internacionales construidas, entre las que se destaca las que están en clave latinoamericana y popular.
Pueden nombrarse hitos importantes que expresan la diversidad de demandas y la forma de organización como la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (2005), la Campaña Nacional Contra las Violencias Hacia las Mujeres (2012), el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género (2010), los Encuentros Nacionales de Mujeres y Diversidades (1986) para llegar al 2015 con el colectivo y las masivas movilizaciones del “Ni una Menos”. Aunque estas demandas fueron las más notorias, hay que sumar las sostenidas por los frentes sindicales, por las organizaciones de la economía popular, por las organizaciones ambientalistas contra el extractivismo, etc. El encuentro entre organizaciones feministas de larga data y las luchas populares opuestas al neoliberalismo, le dieron al movimiento argentino un cariz popular que puso en el centro de la escena el combate a las violencias, las desigualdades, y el deterioro social (Federici, 2020; Di Marco, 2011).
En particular el “Ni una menos” (contra la violencia de género), lo que se dio en llamar la “marea verde” (asociada a la demanda de aborto legal, seguro y gratuito) y las convocatorias asociadas al 8 de marzo (paro internacional de mujeres en categoría de trabajadoras), tuvieron mucho impacto sobre las agendas partidarias. (Natalucci y Rey, 2018; Bianciotti, 2021). Pero no solo eso, sino que se comenzó a producir un efecto de transformación de los sentidos no solo verticalmente (es decir, hacia el Estado y el sistema político) sino también hacia el resto de la sociedad. Reconocimiento, distribución e igualdad para las mujeres y diversidades comenzaron a ponerse en discusión en múltiples ámbitos.
En el 2019 la campaña presidencial estuvo teñida de gestos hacia el cumplimiento de demandas del movimiento feminista y LGTBQ+ (en particular el presidente Fernández prometió la legalización del aborto y la creación de un ministerio, ambas cumplidas). En ese sentido, el feminismo (o como algunas autoras lo llaman: “los feminismos” articulados) tuvo la capacidad de impactar sobre la creación de leyes, oficinas estatales especializadas en género, programas estatales, incluso del Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad en el gobierno de Fernández. La comunidad fue puesta en discusión, la universalidad de ésta fue cuestionada a través de “otro mundo” feminista proyectado.
Algunos estudios sostienen que hay una distancia entre las instituciones creadas y las demandas elevadas, aquellas no logran hacer efectiva la disminución de los niveles de violencia contra las mujeres y las desigualdades económicas (Hopp, Daich y Varea, 2021). Frente a la imposibilidad del Estado, se sostiene que la novedad es esa extensa sociabilidad que se ha creado entre las mujeres, en defensa de la vida y contra el capitalismo que produce otras formas de politicidad desde lo comunitario-6 (Gutiérrez Aguilar, 2018). A pesar de que efectivamente existe un “horizontalismo” o una búsqueda de transformar los sentidos sociales, el movimiento ha orientado sus demandas hacia el Estado con reivindicaciones puntuales y otras más generales. Muchas de ellas fueron tramitadas puntualmente, pero se sigue sosteniendo el cuestionamiento a parte de la estructura de la autoridad pública, no solamente pidiendo el acceso a lugares y funciones claves en diversas instituciones nacionales, provinciales y locales, sino también en relación a la distribución de los recursos (Lopreite y Rodríguez, 2021).
A pesar de ello, no existe un programa electoral estrictamente feminista (sino que es incluido en la diversidad de las candidaturas de partidos de izquierda y centro), tampoco hay liderazgos únicos o que cumplan la función de significantes vacíos (más allá de figuras icónicas del movimiento). Menos aún existe un programa político económico que articule a este movimiento.
A pesar de esto, como diría Touraine, existe una conducta colectiva organizada, “luchando contra un adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta” (2006, p. 255). No obstante, me arriesgo a decir que no solamente como movimiento social presiona por los límites del sistema de géneros, también se instala como una plebs que demanda erguirse como el verdadero populus.
A pesar de las demandas tramitadas individualmente por el Estado,7 la persistencia de ese sujeto político logra sostener el litigio en torno a la igualdad/inclusión de las mujeres y diversidades en el orden social con una orientación futura de emancipación global frente al “patriarcado”.
Es evidente que, a pesar de las diferencias internas, la universalización del propio espacio fue producida por significantes vacíos y la producción de un antagonismo. A pesar de que la campaña asociada al aborto provocó diferencias al interior del movimiento de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular (con gran influencia de las iglesias), como se dijo anteriormente, sí se produjeron articulaciones y efectos de contaminación entre demandas y espacios. “Ni una menos” “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, “La deuda es con nosotras”, “Si nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras. No hay Ni Una Menos sin educación, tierra, trabajo, vivienda, salud”, no solamente fueron consignas por la disminución de la violencia “física” contra las mujeres. También significaron un desplazamiento hacia lo que se denominó “violencia económica”, donde la construcción del neoliberalismo como enemigo de las mujeres fue compartida.
El antagonista también tiene la función de unificar simbólicamente al feminismo. Si bien es posible decir que la principal frontera política se traza con el patriarcado (en primera instancia), y con el neoliberalismo (en segunda), aquí es interesante complejizar el análisis. Hay feminismos declarados como anticoloniales, antirracistas, anticapitalistas, antiextractivistas e incluso antiestatalistas. La comprensión de lo que es el patriarcado es diversa y, en función de eso, también los adversarios inmediatos que elige (puede ser la Iglesia, el capitalismo o el Estado; el uso de la naturaleza como objeto o la jerarquización de la población en “razas” y “géneros”). Por ejemplo, existe un amplio consenso en torno a que el patriarcado resume la “violencia machista”, pero es menor la presencia de discursos abiertamente anticapitalistas. En relación con las movilizaciones asociadas a la legalización y gratuidad del aborto, la interpelación era hacia el Estado y había una fuerte retórica en contra del patriarcado caracterizado en las iglesias, lo que (como se dijo anteriormente) generaba una enorme tensión en los frentes de mujeres de las organizaciones populares. En cambio, en relación a las acciones de las marchas del 8 M (paro de trabajadoras) y contra las violencias de género el principal, el antagonista suele ser el neoliberalismo, con una importante impronta asociada a la cuestión de la crisis de reproducción social (desconocimiento o subvaloración de las tareas de cuidados, feminización de la pobreza, etc.) En este sentido, la principal discusión es en torno a cómo se distribuye la renta/ganancias, la ruptura de los roles asignados a las mujeres en tareas asociadas a la producción social y como se logran formas de distribución de la riqueza a través de políticas públicas (pero nada se dice de eliminar la propiedad privada).
Pero más allá de las formas concretas de acción y prácticas adversariales, el patriarcado expresa esa inscripción de la negatividad social en el orden social que permite dar unidad a esa identidad.
Volviendo a la dimensión popular del feminismo argentino, esta radica en que logró imponer en la escena público política un drama histórico entre una “puebla” que no se reduce a las mujeres y las diversidades, sino a aquel conjunto perjudicado por el patriarcado, el cual se constituye como eje de negatividad y el cuál debe ser eliminado para conquistar una sociedad plena. Estoy de acuerdo con Biglieri y Cadahia:
“De manera que la fuerza de interpelación que ahora mismo tiene el feminismo es ya una reestructuración del registro simbólico del campo popular y, por tanto, una reconfiguración de los modos de producir la división antagónica de lo social entre las elites y el pueblo. Incluso a pesar de las estrategias fallidas de cierta elite de apropiarse del discurso feminista y reducirlo a una disputa competitiva por puestas de trabajo y redistribución del poder en el mercado laboral” (2021, p. 211)
Conclusiones
Comencé este artículo con la pregunta en torno a si existe en Argentina una conformación política populista. Por la positiva argumentamos que existe un conjunto de “pueblos” que disputan el espacio nacional con operaciones que ponen en tensión el populus o la comunidad existente a través de demostrar sus exclusiones y proponiendo otra universalidad. En este sentido, la política en Argentina, esa vitalidad que nos garantiza abrirse a otros mundos posibles, no está muerta frente a un mundo donde la hegemonía neoliberal parece indiscutible.
No obstante, a pesar que durante el gobierno de Fernández se pueden observar la interacción de identidades que asumieron lógicas populistas, ninguna logró universalizar el espacio. Estas, incluso, se estructuran como competidores de lo nacional popular.
¿Qué necesidad teórica existe para que se produzca esta universalización? Ninguna, se trata de una necesidad política partisana.
Esta situación no es inédita en la histórica argentina. El “empate hegemónico” entre dos “proyectos” ha sido una vieja hipótesis para pensar la realidad nacional, también el país ha asistido a la fragmentación de las voluntades nacional populares como a los breves períodos de tiempo donde gobiernos eran (en términos generales) parte de esa voluntad. Si recordamos la larga historia de los enfrentamientos armados, podríamos sostener que estas diferencias son parte del juego democrático plural. Pero esta incapacidad de representar algo más que el espacio político propio tiene consecuencias negativas desde una posición de la política emancipadora.
El escenario político de la “pospandemia” es novedoso en varios aspectos: se debilitaron los consensos pos dictadura en torno al no uso de la violencia, se vuelven a escuchar discursos en torno a la necesidad de desaparición física del otro, todo en el contexto de emergencia de discursos abiertamente libremercadistas que históricamente han perjudicado a la población y aun así tienen un alto consenso social, político y electoral. En este contexto de consolidación de identidades políticas con gran éxito electoral se sitúan las emergencias de las identidades plebeyas que no logran articular posiciones.
De nuevo, no estoy diciendo que haya un plan maestro intelectual, ni una racionalidad histórica ni una necesidad estructural que obligue a que estos diferentes campos de batalla se articulen para hacer más efectiva la lucha contra el neoliberalismo. Tampoco hay necesidad que, aun producida esta unidad, la misma sea efectiva para estructurar el campo de acción de los otros o incluso desvanecer sus posiciones. Pero seguramente sería más efectivo “un solo pueblo”, una voluntad nacional y popular que posea una unidad orgánica en el contexto de una derecha cada vez más unificada en algunos casos por su conservadurismo, pero en todos, por su postura neoliberal.
Referencias
Agamben, G., Zizek, S., Nancy, J. L., Berardi, F., López Petit, S., Butler, J., Badiou, A., Harvey, D., Han, BCh., Zibechi, R., Galindo, M., Gabriel, M., Yañez González, G. y Manrique, P. (2020). Sopa de Wuhan. Preciado Editorial, ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio).
Álvarez Ágis, E. (2022). Como parar la avalancha. El dipló, 282.
Arditi, B. (2022). Populism Is Hegemony Is Politics? Ernesto Laclau’s Theory of Populism. The Palgrave Handbook of Populism (pp. 49-68). Palgrave Macmillan: Cham.
Barros, S. (2006). Inclusión radical y conflicto en la constitución del pueblo populista. Revista Confines de relaciones internacionales y ciencia política, 2(3), 65-73. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35692006000100004&lng=es&tlng=es
Beckmann, E., Castagno, A., Chaqui, S. y Musso, J. R. (2020). Ampliando la potencialidad política del concepto de Economía Popular. Reflexiones en torno a sus definiciones y horizontes emancipatorios. Enfoques y debates sobre la Economía popular y la Economía Social y Solidaria posibilidades y desafíos para una agenda conjunta (64-81). Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
Bianciotti, M. C. (2021). Somos las nietas de las brujas que nunca pudieron quemar: una reflexión antropológica de la Marea Verde en Argentina. Polémicas Feministas, 2(5), 1–20. Recuperado de https://revistas.unc.edu.ar/index.php/polemicasfeminista/article/view/35720
Biglieri, P. y Cadahía, L. (2021). Siete ensayos sobre el populismo. Barcelona: Herder.
Biglieri, P. y Perelló, G. (Eds.). (2007). En el nombre del pueblo. La emergencia del populismo kirchnerista. UNSAM Edita.
Castrelo, V. (2022). El Monstruo está de vuelta. El diario La Nación y la identidad política del kirchnerismo (2008-2015). Sociohistórica, 50, e177. https://doi.org/10.24215/18521606e177
Casullo, M. E. (2022). El curioso caso de un peronismo no verticalista. Nueva Sociedad, 299, 83-92.
Di Marco, G. (2011). El pueblo feminista. Movimientos sociales y lucha de las mujeres en torno a la Ciudadanía. Buenos Aires: Biblos.
Díaz, L. R. (2022). Cambios en la correlación de fuerzas en América Latina y el Caribe. Impacto para Cuba. Revista Política Internacional, 4(2), 115–130. Recuperado de https://rpi.isri.cu/rpi/article/view/303
Forni, P. F., Zapico, M. y Nougues, T. (2020). La Economía Popular como identidad colectiva: El camino a la unidad de los movimientos y organizaciones populares en la Argentina (2011-2019). Pontificia Universidad Católica Argentina.
Gutiérrez Aguilar, R. (2018). Porque vivas nos queremos, juntas estamos trastocándolo todo. Notas para pensar, una vez más, los caminos de la transformación social. Red Internacional De Estudios Sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo, 37, 41-55.
Laclau, E. (2005). La razón populista. Buenos Aires: FCE.
Lopreite, D. y Rodríguez Gustá, A. L. (2021). Feminismo de Estado en la Argentina democrática (1983-2021): ¿modelo aspiracional o realidad institucional? Revista SAAP, 15(2), 287-311. https://dx.doi.org/10.46468/rsaap.15.2.a2
Morales, G. y Monsó, C. (2021). Presentación del Dossier. Polémicas Feministas, 2(5), 1–7. Recuperado https://revistas.unc.edu.ar/index.php/polemicasfeminista/article/view/39172
Muñoz, M. (2010). Sísifo en Argentina: Orden, conflicto y sujetos políticos. Villa María: Eduvim.
Muñoz, M. A. y Retamozo, M. (2008). Hegemonía y discurso en la Argentina contemporánea: Efectos políticos de los usos de "pueblo" en la retórica de Néstor Kirchner. Perfiles latinoamericanos, 16(31), 121-149. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532008000100006&lng=es&tlng=es
Muñoz, M. A. y Villar, L. I. (2017). Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP en la CGT): entre la organización sindical y el conflicto político-social (Argentina, 2011-2017). Crítica y resistencias, 5, 22-52.
Muñoz, M. A. (2019). Voluntades populares, voluntades laborales: el caso de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Trabajo y sociedad: Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas, 32, 479-510.
Muñoz, M. A. (2022). El trabajo más allá del empleo. Un diálogo político entre la economía feminista y la economía popular. Revista Pilquen, 25(1), 26-48.
Natalucci, A. L. y Rey, J. (2018). ¿Una nueva oleada feminista? Agendas de género, repertorios de acción y colectivos de mujeres (Argentina, 2015-2018). Estudios Políticos y Estratégicos, 6(2), 14-34.
Piketty, T. (2019). Capital e Ideología. Buenos Aires: Editorial Planeta.
Retamozo, M. (2017) La teoría del populismo de Ernesto Laclau: una introducción. Estudios Políticos (México), 41, 157-184. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7757/pr.7757.pdf
Señorans, D. y Pacífico, F. D. (2022). Los trabajos que valen. Diálogos a partir de dos etnografías junto a organizaciones de trabajadores de la economía popular. Astrolabio, 30, 61-92.
Notas
Recepción: 03 Marzo 2023
Aprobación: 20 Abril 2023
Publicación: 01 Julio 2023

 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional